La Leyenda Negra Española. Segunda parte

José Antonio Marín Ayala
Charles Powell, historiador hispanobritánico nacido en España, en su obra El amigo americano. España y Estados Unidos, de la dictadura a la democracia, se refería a la Leyenda Negra Española en estos términos: «Es lamentable en extremo que los mitos de la hispanofobia lleven la etiqueta de la respetabilidad intelectual. Esto contrasta con prejuicios tales como el de la supremacía blanca o el denominado antisemitismo que, muy al contrario, no llevan tal pasaporte». Como afirma Roca Barea, «la propaganda antiimperial de los intelectuales es un mecanismo para crear opinión pública formado consciente y deliberadamente por poderes locales que defienden su posición frente a un imperio en expansión».
Amasada por los vanidosos intelectuales del Humanismo, la Leyenda Negra Española empieza a cobrar forma en Italia (pobrecicos míos, bien sabe Dios que me cuesta horrores hablar mal de los italianos, no solo porque están pasando como nosotros el pulgón del virus chino este de mierda, sino por lo sinceros que fueron cuando nos advirtieron, tras ser ellos eliminados, de lo que nos esperaba del arbitraje de Al-Ghandour, el egipcio que nos mandó para casa a las primeras de cambio de la Copa Mundial de Fútbol de 2002); digo que este turbio asunto comienza en la península itálica por la sencilla razón de que es hacia allí donde se dirigió la inicial expansión territorial del imperio español.
Los intelectuales de esta elitista y xenófoba corriente de pensamiento, como si de un conejo de la chistera se tratara, hicieron aparecer como por arte de magia una ficticia línea del tiempo que estabularon en tres grandes periodos: la primera partiría desde la creación del ser humano hasta el final de la Edad Antigua, periodo de la Historia que ellos veneraban especialmente (aquí cobra especial relevancia eso tan manido de que cualquier tiempo pasado fue mejor) porque ellos, los humanistas, creían ser los descendientes por línea directa de los antiguos romanos (vamos, como si a lo largo de esos mil años no hubiera habido invasiones ni mestizaje poblacional alguno en la península itálica; sería como pretender que los españoles de aquella época descendieran por línea mitocondrial femenina de los legendarios iberos); el tercer bloque lo formaba esa nueva época de bienaventuranza y prosperidad que ellos tienen la suerte de vivir (que al parecer les llegó como por ensalmo, sin saber por qué) y que, ni cortos ni perezosos, le aplicaron el calificativo de Edad Moderna (faltaría más); y, por último, establecieron un pernicioso intervalo intermedio, del que poco o nada bueno se podía sacar de él, definiéndolo despectivamente como «Edad Media», aun cuando fue el periodo que más perduró en la historia de Europa: diez siglos.
Según las nuevas normas morales inventadas por estos tíos, el Imperio Español tendría sus orígenes precisamente en esta etapa decadente y podrida de la Historia; y no solo eso, haciendo gala de un sutil cinismo se atribuyeron la licencia de reescribir la Historia diciendo que España había quedado al margen de un Renacimiento que ellos se habían sacado de la manga.
La aversión a lo hispano en Italia, que contrasta sobremanera con la eclosión de expresiones españolas en su lengua latina y la adopción de las modas y las costumbres españolas, solo se explica por el sarpullido que a los intelectuales les producía ser gobernados por un imperio de valores superiores a los que se llevaban por aquellas fechas (a fin de cuentas, italianos y españoles no somos tan diferentes, ambos hemos sido muy rebeldes a la hora de dejarnos gobernar por otros). Además, el valor, la altanería y el desparpajo del español de a pie debieron escocer, y no poco, en la moral de los italianos de aquellos lejanos tiempos, que veían también cómo se llevaban de calle a sus damas, arrastradas por este nuevo imán hispano.
Y un episodio de la leyenda negra referido hasta la saciedad por los intelectuales fue la guerra que enfrentó a las tropas imperiales de Carlos V contra la Liga Pontificia, en 1527, y que culminó con el saqueo de Roma. Se afanaron todo lo que pudieron, y más, en poner de relieve que fue una acción perpetrada por los depravados españoles. La idea inicial del emperador era meter el miedo en el cuerpo a un insolente Papa Clemente VII que se la tenía jurada, pero ya se sabe que cuando a las levas se les da manga ancha sacan lo mejor de cada casa. Sin embargo, poco o nada se dice en los anales de la Historia Oficial acerca de que las tropas estuvieron dirigidas por un borbón francés; y además, que de los 34000 soldados que participaron en el suceso solo 6000 eran hispanos, el resto eran alemanes e…¡italianos! (Válgame Dios, esto no venía en mi libro escolar de Historia).
A pesar de este episodio, lamentable e injustificable a todas luces (en especial bajo las luminarias éticas de nuestros días), hay fiables parámetros estadísticos de aquellas fechas que ponen de relieve que los italianos no debieron estar mal gobernados: durante el tiempo que el Imperio Español estuvo en Italia la población local aumentó considerablemente, síntoma evidente, a todas luces, de prosperidad.
España tenía que velar ahora por la seguridad de una zona del imperio muy golosa para los bárbaros de Oriente (los del Norte ya la habían arrasado siglos antes y habían acabado con el poderoso Imperio Romano). Sin embargo, la actitud de los orgullosos venecianos ante la intervención española en la defensa de sus intereses era cuando menos chocante; su estado de ánimo pasaba de la misma forma que si transitaran por las caprichosas edades temporales que sus intelectuales habían tejido: se vanagloriaban de su autosuficiencia justo antes y después de un importante evento bélico, injuriando sin mesura a los soldados españoles, pero quedaban muditos de puro espanto y orando al mismo Dios que les sacáramos del apuro cuando, una vez desatadas las hostilidades, en el periodo intermedio, se desarrollaba la contienda.
Esto fue lo que debieron sentir, por ejemplo, durante la Batalla de Lepanto, guerra que pretendía doblegar el poder turco para desmitificar su invencibilidad y también evitar que no se hiciesen con las posesiones de la rica Italia. Esta actitud reflejaba el ambiguo sentimiento que los italianos de aquellos tiempos tenían hacia los españoles: de admiración cuando se les sacaba las castañas del fuego; y de resquemor, pues es posible que se creyeran superiores a los hispanos (a los que consideraban primitivas bestias extranjeras) solo por desarrollar su existencia en la misma tierra que perteneció al extinto Imperio Romano (pero, claro, eso sería tanto como ignorar que tres de los más grandes emperadores romanos que ha habido, Adriano, Trajano y Teodosio fueron… ¡españoles!). De cualquier manera, los italianos tenían, al igual que nosotros una lengua que derivaba del latín y también una misma religión católica, por lo que no nos tuvieron el odio visceral que caracterizó a los bárbaros protestantes del Norte.
Conforme el imperio español fue expandiéndose irían añadiéndole capítulos a la Leyenda Negra los lumbreras de los Países Bajos, Suiza y Alemania, usando el mismo leitmotiv que los italianos, pero añadiendo argumentos más dañinos, como la presunta intolerancia religiosa católica española y la sanguinaria Inquisición. Llegados a este punto cabe preguntarse si acaso luteranos y calvinistas, por ser forofos de religiones de nueva factura, se presentaron al mundo sin sombra de duda y como un dechado de moralidad; vamos, algo así como si de unas monjas benditas de la caridad se tratara. Repasemos, pues, la Historia…
Gracias a la estrecha colaboración que mantuvo con el mayor anatomista de la época, Andreas Vesalio, el teólogo y científico español Miguel Servet fue quien descubrió el mecanismo real de la respiración pulmonar. Hasta entonces se creía, porque así lo había afirmado Galeno (aunque era erróneo de todo punto), que el aire atravesaba el corazón, pasando de un ventrículo a otro. Servet demostró que no era así y detalló minuciosamente la circulación menor de la sangre. Servet era de ideas religiosas revolucionarias y tuvo el honor de granjearse las iras de propios y extraños, pero fueron los protestantes los que dieron cuenta de él. Servet fue apresado en Ginebra y quemado vivo en la hoguera en 1553 por orden de Calvino, el reformista luterano suizo, y no porque fuera un científico, ni tan siquiera por su condición de español, sino por incomodarle sus ideas religiosas, aun cuando era también protestante como él. No obstante, hay que reconocer que el piadoso Calvino propuso para Servet una muerte algo menos traumática: la decapitación, pero los trámites para mandarlo al más allá ya estaban en marcha y sería el fuego el que elevara su alma al cielo. Un monolito en la avenida de Beau-Séjour, en Ginebra, recuerda el lugar en el que sufrió el suplicio y en él se puede leer: «Hijos respetuosos y reconocedores de Calvino, nuestro gran reformador, pero condenando un error, que fue el de su siglo, y firmemente apegados a la libertad de consciencia según los verdaderos principios de la Reforma y del Evangelio, hemos erigido este monumento expiatorio el XXVII de octubre de 1903». A pesar de toda esta buena fe, no se debe caer en la errónea creencia de que la ejecución de Servet fue un acto aislado e impulsivo, un error, en definitiva. Se conserva la carta que Calvino envió a un amigo, siete años antes de la muerte del español, en 1546, en la que este menda decía: «Si [Servet] viene aquí, si mi autoridad sirve de algo, nunca le permitiré que se marche vivo».
Pero no fue el único abrasado vivo en la parrilla de la perfidia religión protestante; según Roca Barea, «el número total de víctimas de la intolerancia calvinista alcanza las 500 personas en un periodo de unos diez años, en una ciudad con menos de 10000 habitantes. Manteniendo la proporción, la Inquisición Española hubiera debido matar a un millón de personas por siglo, más o menos, para igualarse en el ranking de la intolerancia». No se tiene constancia hasta ahora de que ninguno de los descendientes de estos desalmados haya pedido oficialmente perdón por semejantes atrocidades. Es más, en el Parque de los Bastiones, en Ginebra, se levantó en 1909, con motivo del cuatrocientos aniversario del nacimiento de Calvino, un monumento en su honor, reconocimiento que no tiene aquí, en España, su infinitamente menos diabólico Tomás de Torquemada.
Pero no sería este el único martirio que nuestro español Servet sufriría en la hoguera. Como la estatua de Servet en tiempos recientes simbolizaba el espíritu humano del pensamiento libre, en 1942, los dirigentes colaboracionistas franceses, medio galos medio nazis, quemaron su efigie que había en Annemasse, junto a la ciudad de Ginebra. Así que fíjese, paciente leyente, cómo se las gastan estos especímenes humanos de septentrión.
Según Roca Barea, «la versión protestante [de la hispanofobia] se parece mucho más al odio que hoy demuestran los países islámicos contra los estadounidenses, también rebajados (o alzados, según se mire) al nivel de los demonios». Los flamencos tuvieron un poderoso taller de propaganda antiespañola en manos de Guillermo de Orange y de Martín Lutero. De este monje agustino, colérico animal con ojos e hispanófobo metido a maquiavélico manipulador, se dice que dijo: «Más tolerable es vivir bajo poder turco que español, puesto que los turcos sostienen su reino con la justicia, mientras que los españoles evidentemente son bestias».
Se tiende a pensar que la imprenta alemana nació como medio para transmitir la buena nueva de las bondades del Renacimiento. Sin embargo, fue la propaganda luterana la que impulsó el desarrollo de la imprenta, y no al revés, permitiendo expandir la Leyenda Negra española con la velocidad del rayo. También es de Lutero esta perla de reflexión antisemita, tan impropia de un clérigo: «¿Qué debemos hacer nosotros, los cristianos, con los judíos, esa gente rechazada y condenada? Dado que viven con nosotros, no debemos soportar su comportamiento, ya que conocemos sus mentiras, sus calumnias y sus blasfemias… Debemos primeramente prender fuego a sus sinagogas y escuelas, sepultar y cubrir con basura todo aquello a lo que no prendamos fuego para que ningún hombre vuelva a ver de ellos piedra o ceniza». Estas sanguinarias palabras sirvieron de inspiración, siglos después, para un renacer antisemítico alemán en manos de los nazis.
Pero cualquiera de las mentiras que adornan la Leyenda Negra está infinitamente alejada de lo que en realidad ocurrió realmente. Carlos V quiso unir Europa bajo la bandera del cristianismo (fue el primer gran proyecto europeo de envergadura tras la intentona de Carlomagno siete siglos antes) dotándola de una modernidad que los atrasados dirigentes de las tierras bajas carecían. Los intelectuales flamencos dinamitaron este primigenio proyecto europeo alimentando el protestantismo luterano para enfrentarlo al catolicismo, que era el punto vulnerable del Imperio Español; cisma religioso que, a la postre, sería el que desestabilizaría el imperio y arrebataría a la Iglesia sus enormes riquezas para provecho propio. Y se valieron también de su repulsivo racismo para estigmatizar la escasa pureza racial que señalaban en los españoles: un poco mora, otro tanto judía, una palvá de cristiana y una miaja goda. Este mestizaje, tan característico del imperio español y tan denostado entonces por nuestros enemigos, está ahora curiosamente puesto en valor por los intelectuales de esas tierras como un signo elevado de progreso, de tolerancia y de globalización.
No tiene usted más que visitar, gentil leyente, Bélgica, Holanda y sus aledaños para contemplar todas las razas habidas y por haber del mundo, mestizándose los escasos nativos que quedan de esas tierras con las gentes venidas del resto del orbe, en completa y singular armonía. Sin embargo, la perenne hispanofobia que abrigan aquellas gentes no ha mermado un ápice su fragor, y prueba de ello es el acogimiento fraternal y entusiasta que brindan a etarras, encausados y proscritos de la justicia española, los cuales siguen alimentando el odio y la ruptura de España como nación, para entera satisfacción de sus protectores. Y esto será así por los siglos de los siglos, pues, según la historiadora Barea, «la identidad colectiva de los pueblos protestantes está levantada sobre la denigración de los católicos y, entre estos, España ocupa un lugar de honor»
FUENTE: https://lapaseata.net/2022/01/31/la-leyenda-negra-espanola-segunda-parte/




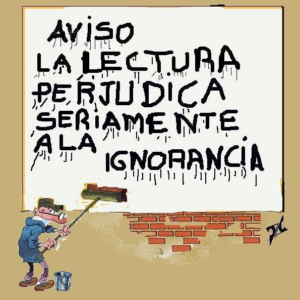

Para comentar debe estar registrado.